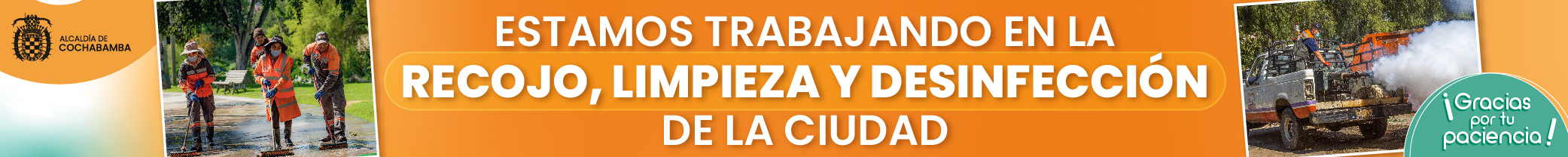Soy un convencido que la gravedad de una crisis no solo se mide por la fuerza de su impacto, sino por la capacidad de resistencia, mitigación y resiliencia del sistema que la soporta. También creo que este principio explica por qué, tras una crisis sanitaria y otra económica que todos vivimos por igual, algunos países se han repuesto y están creciendo, mientras que otros se han estancado o descienden inexorablemente.
El Perú, por ejemplo, un país que vive en crisis política desde hace 40 años, que tiene encarcelados o procesados a cinco expresidentes y que aún enfrenta niveles de convulsión social, se ha recuperado de la pandemia del COVID 19 y sortea con eficiencia los efectos del colapso financiero mundial. Esta nación de 34 millones de habitantes y dotada de recursos naturales como la nuestra, en sus años de crecimiento sostenido logró acumular Reservas Internacionales Netas de 74.000 millones de dólares, tiene un déficit fiscal cercano al 1.6%; su deuda pública es menor al 34% del PIB, y en 2022 recibió un monto de inversión extranjera directa de 30.000 millones de dólares.
De hecho, en medio de su peor crisis social y golpeado por desastres climáticos, ha ratificado el Tratado de Libre Comercio Alianza Pacífico, negocia acuerdos con Singapur y Hong Kong y aumentó su inversión privada en 37%.
Es evidente que la pandemia y la crisis económica afectaron duramente al Perú. En 2022, la pobreza monetaria subió al 27% y la pobreza extrema al 5%, la inflación superó el 8%, la informalidad laboral es mayor al 68% y hay preocupantes niveles de desigualdad que afectan más a mujeres, jóvenes e indígenas. Sus problemas y desafíos son enormes, pero no dependen de factores externos e incontrolables, sino de la capacidad y la voluntad que tengan sus gobernantes y sus lideres para dialogar, consensuar y transformar.
Aunque hay diferencias principalmente por el acceso marítimo, también hay mucha similitud entre nosotros y el Perú. Ambas tenemos recursos naturales importantes, variedad cultural, diversidad geográfica, y potencial agrícola, energético y turístico, sin embargo, lo que nos diferencia sustantivamente es nuestra visión respecto a la institucionalidad económica.
Las bases del crecimiento y la estabilidad peruana se encuentran en la separación entre el manejo económico y la política; el respeto a la autonomía del Banco Central y; la protección constitucional a la inversión privada nacional y extranjera. Estos principios se han mantenido invariables desde la década de los 90, trascendiendo gobiernos populistas, conservadores y liberales.
Basta revisar la Constitución peruana para entender el origen de su crecimiento y estabilidad, y de nuestro atraso y estancamiento. Sus artículos 60 al 63 nos dan algunas pruebas claras de estos contrastes cuando señalan que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta”; “La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”; “El Estado facilita y vigila la libre competencia”; “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato”. “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”; “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones”.
En cambio, las bases de la arquitectura jurídica boliviana referida a la economía no solo están diseñadas para adecuarse a principios ideológicos, sino que en los hechos son un híbrido entre el modelo liberal, el centralismo estatista y la informalidad, lo que impide el desarrollo armónico y sostenible del aparato productivo. La ambigüedad sobre la protección de la inversión privada, la indefensión del sector empresarial frente a la excesiva regulación y fiscalización del gobierno, la inequidad en materia laboral y la idea de un Estado planificador, legislador, empresario, inversionista, banquero, regulador, fiscal y juez, al mismo tiempo, solo han generado un sistema amorfo, ineficiente y limitante del progreso.
Este sistema explica por ejemplo porqué, en la etapa de mayores ingresos, no hubo capacidad ni interés por incrementar la inversión privada nacional y extranjera que hubieran garantizado la exploración hidrocarburífera, la implementación de la industria del litio, la expansión de la agroindustria y la minería, el desarrollo del turismo y la construcción de corredores interoceánicos, y nos hubieran preparado mejor para enfrentar las etapas de carestía.
Los peruanos entendieron que no hay tiempos malos ni buenos que duren cien años, y que unos nos deben prepararnos para los otros; que las bonanzas no son épocas para el despilfarro sino para el crecimiento sostenible y la previsión; y que es la economía y no la política, la que finalmente define el bienestar. Ojalá los bolivianos algún día aprendamos esas lecciones.
///