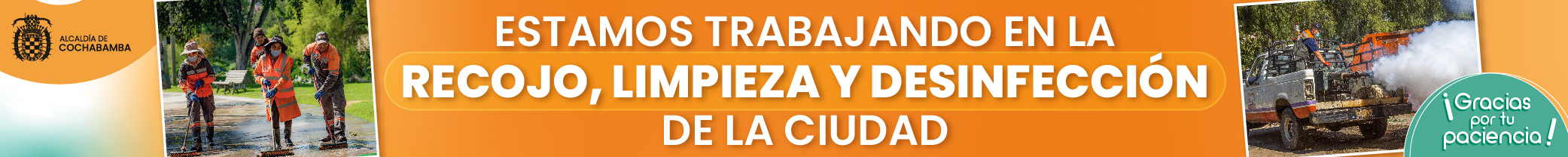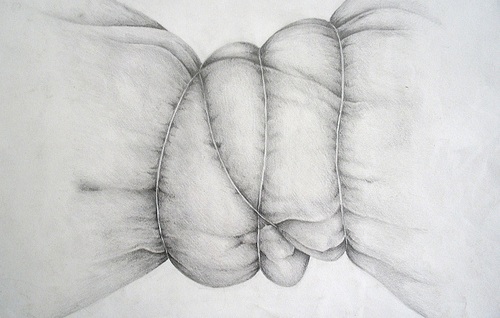Nunca ha sido fácil dar la razón; de hecho, esto debe ser una de las cosas más difíciles de aprender. Si a esa realidad le sumamos que en el mundo de los conflictos de hoy lo que cuenta no es estar en lo cierto sino imponerse al otro, tenemos un cóctel explosivo. La idea de ganar a como dé lugar, ¡aun a costa de la propia mentira: de lo que se piense interiormente!, es una pandemia que amenaza con empujar a las sociedades al barranco moral.
Bajo la supremacía de la insensatez y en medio de una búsqueda ciega, inconsciente y autodestructiva de la inmoralidad, en ese mundo hostil no cabe la posibilidad de que el otro esté en lo cierto. Así, en una discusión de a dos, resulta desaprensiva la coincidencia —y la falta de consideración— de que el privilegio de la verdad recaiga siempre en uno.
No es casual que el presidente Morales y el más letrado García Linera predispongan a tente bonete a una “guerra”, ni que muchos de sus contrarios apelen como ellos a la retórica de la inquina para descalificar al oponente. Son maneras vanidosas de hacer política que exponen a bandos dominados, como todo el mundo, por dos aforismos hobbesianos inmarcesibles sobre los que poco se puede decir o mejor sería callar y asentir: Bellum omnium contra omnes (“Guerra de todos contra todos”) y Homo homini lupus est (“El hombre es un lobo para el hombre”).
Semejante cuadro de miserabilidad tiende a empeorar y agravarse cuando uno ve que está “perdiendo la razón”, en el sentido que le da aquí Shopenhauer: “Cuando se nota que el adversario es superior y que acabará no dándonos la razón, se adoptará un tono ofensivo, insultante, áspero. El asunto se personaliza, pues el objeto de la contienda se pasa al contendiente y se ataca, de una manera u otra, a la persona”. De allí la recurrencia permanente al argumentum ad hominem, es decir, al razonamiento falaz por el que se rechaza algo solo por su procedencia (esto se suele describir con la metáfora de “matar al mensajero”), desviando el foco de atención para concentrarlo ya no en el objeto de la discusión sino en el sujeto (el otro). Y de allí que la razón esté invariablemente del lado de uno.
Pocas cosas deben ser más difíciles que dar la razón. Que aprender a conceder, a reconocer el acierto ajeno. Nunca es tarde para intentarlo.
Cierto es también que el contexto no ayuda. En un mundo cada vez más a gusto con la mentira, donde la virtualidad cuenta más que la realidad y donde las polarizaciones exigen ganadores y perdedores, no empates ni justos medios, el hecho mismo de opinar sobre los demás en una red social sirve de justificativo para la actual propensión a la agresividad.
Si partiésemos de la noción aristotélica de que todo puede ser de múltiples maneras, todo estaría en duda y sujeto a reflexión, y nadie sería tan necio de atribuirse la verdad sin previa operación de discernimiento. Para eso se requiere de un mínimo de honestidad que, disculpen la franqueza, no estoy viendo principalmente en las clases políticas como una consecuencia de la posverdad. (Lo interesante de esta no es la mentira o la distorsión en sí, sino el fenómeno que se desencadena a partir de la viralización de una falsedad y que involucra a las emociones de las personas. Es más profundo de lo que aparenta).
En las redes sociales, por citar el lugar común donde se exhiben las diferencias hoy en día, estar en lo cierto será más importante que imponerse al otro solo cuando los argumentos y contraargumentos se asienten sobre la base del honor. “El respeto a la verdad es prueba de honor, pese a las desavenencias personales”, escribió la española María Isabel López Martínez.
Confieso que no tengo muchas esperanzas. Creo que estamos ante la enfermedad del siglo y que el mundo, ya afectados los valores sociales por la condición humana individual, se encuentra enrumbado hacia un abismo moral. Pero me resisto a no dejar el mensaje de que, a pesar de no haber sido nunca fácil, se puede aprender a dar la razón.