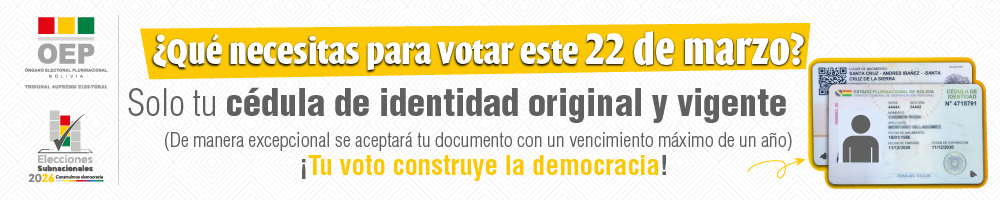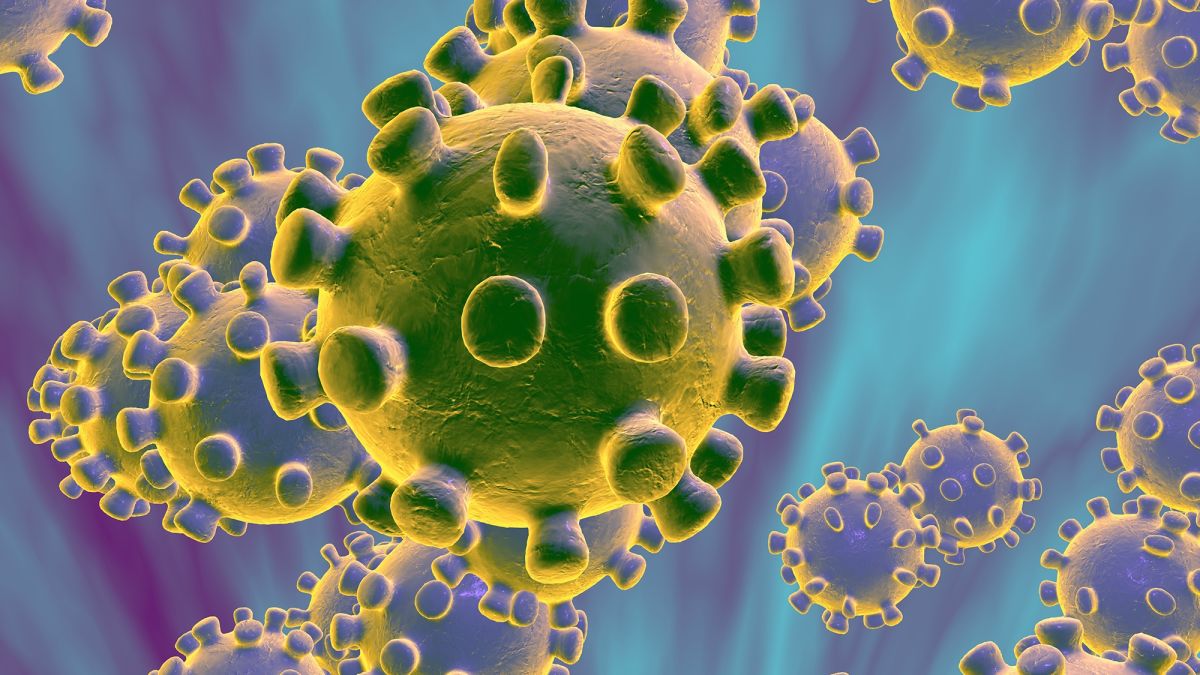El coronavirus ha reducido a los hombres y mujeres de este pobre planeta a burdas cifras. Somos torpes y errantes números de casos “confirmados”, “contagiados”, “infectados”. Somos cada vez más “sospechosos” e, incluso, como se ha calificado en cierto hospital, “altamente sospechosos”. Si usted tiene suerte y goza de buena salud, no deberá alegrarse demasiado porque, quién sabe, puede estar “en capilla”. Somos un nuevo tipo de virus. Somos el temor de ser y, más aún, de ya no ser. El pánico. El miedo en su máxima expresión. La pandemia.
En Los Miserables, Víctor Hugo cuenta la historia de Jean Valjean, un hombre rechazado de la sociedad porque no le dejan hospedarse en ningún alojamiento. ¿Su pecado? Ser un exconvicto.
En La letra escarlata, la marca de la deshonra, una letra A en la frente, condena socialmente a Hester Prynne por adulterio. Señalar con el dedo, arrojar piedras como palabras cuando el otro está de espaldas, no ver la viga en el ojo propio pero en cambio sí la paja en el ajeno, es uno de los pasatiempos favoritos de la humanidad desde que la (des)humanidad es la humanidad.
En países como el nuestro, los contagiados con el coronavirus son, hoy, los leprosos del siglo XXI. Actitudes completamente inmorales, inaceptables en una sociedad moderna (salvo que, en realidad, no lo fuese), se han registrado en Oruro y Santa Cruz por parte de vecinos y profesionales que —¿debido al impulso inveterado del miedo?— no tuvieron mejor idea que rechazar el ingreso de pacientes a distintos hospitales.
¿Qué está pasando con este mundo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿La pandemia del coronavirus derivará en la lapidación pública de los “nuevos leprosos” del siglo XXI? ¿Estamos esperando que se haga realidad el video de redes sociales en el que, “jocosamente”, alguien mata de un tiro a una persona que estornuda y los demás que comparten su mismo espacio siguen con sus vidas como si nada?
Algo, finalmente, tenía que igualarnos. Estamos tan divididos: en ricos y pobres, en blancos y negros, en derechas e izquierdas que algo, tarde o temprano, al borde de la vida, iba a igualarnos. No es el apocalipsis, pese a los alarmistas de siempre, pero el coronavirus no se fija si tienes más o menos plata en el bolsillo, no le interesa de qué color eres, le importan un pito tus preferencias ideológicas o espirituales o futboleras. Llega a tu puerta y, como todo virus, maleducado, sin preguntar, se instala en tu casa. Que hay virus o enfermedades peores, sí. El coronavirus es tan solo una nueva señal de la locura permanente en la que nos movemos a diario desde que aceptamos manejarnos sin rumbo, completamente a la deriva, fuera de toda razón.
El bendito coronavirus… El que desploma las bolsas, el que rebaja el petróleo, el que cierra las fábricas, el que suspende las clases, el que baja el telón de los teatros, el que saca los espectadores de los estadios, el que deja los conciertos sin conciertos, el que sube los precios de los productos de extrema necesidad, el que deteriora la moral pública.
No deja que nos besemos, no deja que nos toquemos. Nos confina, nos aísla. Nos empuja a vernos con desconfianza entre nosotros. Nos muestra crueles, como bromistas de quinta categoría pidiendo la muerte de unos malhadados en Facebook, como gentes de carne y hueso impidiendo la atención de contagiados en hospitales. Detallitos. Nos vuelve adictos al jabón líquido, al sanitizador, a los barbijos, a la echinacea, al alcohol con gel —a cualquier alcohol—. Más detallitos. Adictos a la miel, al propóleo, a la wira wira, al eucalipto, a la limonada caliente, al Mentisan —otra vez a la latita verde, otra vez a la receta de la abuela—. En algo hay que creer. En algo hay que confiar.
Nos pone en cuarentena. Nos vuelve teletrabajadores. Nos monotematiza. Nos maniatiza. Y ni siquiera (o por eso mismo) el coronavirus es una persona. O el coronavirus es (con sus diferentes caras) el reflejo de todas las personas.
///