Un ciudadano bien informado debería - al menos se supone – adoptar mejores decisiones frente a otro claramente desinformado. Pero antes de avanzar, debemos consensuar que el concepto “bien informado”, arropa en sí mismo un mensaje fidedigno y veraz. De lo contrario, estaríamos frente a dos ciudadanos extraviados por culpa de una mentira.
Ahora, si agregamos el hecho de que en estos tiempos la sociedad está sumida en una pos verdad, olas de desinformación y manipulación de la verdad, para el ciudadano de a pie acceder a fuentes de información certificadas y con un debido respaldo, para “estar bien informado”, se convierte en una tarea hercúlea por toda la fatiga informativa a la que está sometido.
El psicólogo clínico David Lewis, en 1996, acuñó el concepto de síndrome de fatiga informativa al observar en sus pacientes, un aumento de ansiedad, déficit de atención y una caída de la capacidad analítica. Y no es para menos, porque 25 años más tarde de ese hallazgo, hoy una persona promedio está sobreexpuesta a datos de todo tipo. Baste un dato: en un minuto se envían casi 200 millones de correos, se comparten más de 695 mil historias en Instagram y se suben cerca de 500 horas de video a YouTube. Sin mencionar el desquiciamiento de los ciudadanos por estar y ver videos en Tik Tok.
Y acá es dónde quería llegar. En medio de toda esta marabunta de infoxicación (información tóxica), se debe sumar el golpe de pantallazos que recibimos a través de las redes sociales donde se mueven los denominados influencers (gente con capacidad de influir en un grupo determinado, seguidores, en el mercado de las marcas) con sus recomendaciones y endosos de productos y servicios.
Más allá de la legitimidad de unos de ofrecer a sus “seguidores” para impactar con mensajes comerciales camuflados y de las marcas por pagar por esos impactos, en México, España y entre otros, ya existe una agenda, en sus respectivos parlamentos, para discutir la elaboración y aprobación de una normativa denominada Ley del Influencer, para su control, fiscalización y, claro, su respectivo pago impositivo.
El trabajo de estos influencers consiste en elaborar contenido patrocinado por empresas para que el mensaje llegue al mayor número posible de usuarios de plataformas digitales como YouTube, TikTok o Twitch. A cambio de la promoción, reciben los emolumentos correspondientes. El problema radica que dichos mensajes no tienen ninguna advertencia que aclare que se trata de una publicidad. Situación que podría entenderse como una violación al código de ética de comercio de un país.
Detrás de una ingenua publicación en Instagram o Tik Tok “recomendando” un producto o servicio, se puede esconder un sin número de intereses económicos. Solo en España los influencers mueven cerca de 800 millones de euros cada año y un generador de contenidos puede llegar a cobrar hasta 3 mil euros por un solo post en sus redes. Pero si incumple la norma podría estar expuesto a una multa de hasta 3 mil euros.
Si a esta complejidad sumamos que los niños con acceso a internet están expuestos a miles de videos, fotografías o tendencias “promocionadas”, se estarían vulnerando derechos de quienes no tiene un criterio formado. El problema es complejo y amerita claridad, transparencia y una normativa que regule este accionar comercial, sin violar el derecho de libre expresión y precautelando los derechos del consumidor.
///

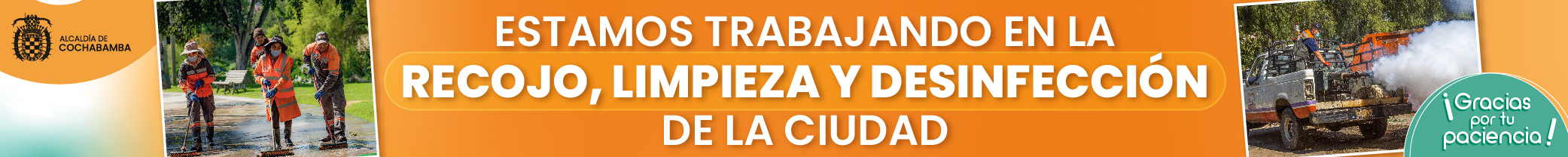












.jpg)








