El primer día de invierno, era, paradójicamente, primaveral. Si bien soplaba una brisa fresca que anticipaba los días por venir, la temperatura resultaba lo bastante agradable para que Wanda dejara el abrigo colgado del perchero, al lado de la puerta del apartamento que ocupaba en el centro histórico de la ciudad. Aquel, le dijo el agente de bienes raíces, era un lugar privilegiado, no sólo por la magnífica vista de la cúpula de la catedral metropolitana sino también por las tiendas y comercios que se repartían en un intrincado laberinto de callejuelas levemente iluminadas a aquella hora de la tarde.
"Mejor salgo ahora antes de que anochezca” se dijo Wanda, afirmando el nudo de un pañuelo de algodón a la garganta, temerosa de pillar un resfriado que la esperaba agazapado a la vuelta de la esquina. “Cualquier precaución es poca”, consideró con una sonrisa tenue, algo dulce, evocando las palabras de su madre, aquella mujer que la observaba desde algún rincón, siempre callada y solemne, rigurosa cuando tocaba, como una dama de sociedad surgida de una novela de Jane Austen.
“Precaución”. La palabra reverberó en la mente de Wanda y quedó anclada en su corazón que, por un instante robado al tiempo, dio un respingo para luego detenerse y, poco a poco, recuperar su funcionamiento mecánico, orgánico. Entonces lamentó que la maquinaria no colapsara de una buena vez, sin preaviso. Deseó más que nunca que la pesadilla terminase por lo civil o lo criminal, sin necesidad de apostillas o explicaciones a pie de página porque ya no las necesitaba. Su vida, en definitiva, le parecía un sinsentido, un absurdo cruel hasta la perversidad, que arrastraba el peso específico de una pena profunda, una condena eterna a remar en una galera cuyo capitán trata de que no se vaya a pique en medio del zarandeo constante y persistente de un mar de aguas turbulentas e infames. El punto era, concluyó mientras cerraba los ojos para huir de aquel momento de confusión y turbulencia, que no existía nada ni nadie capaz de subsanar el error que había cometido y cuya factura pagaba a un precio muy alto.
Zaherida en lo más profundo de su alma, acobardada por las circunstancias y entregada a la monotonía de una cotidianidad que le resultaba simplemente insoportable, Wanda buscó válvulas de escape. Pasó de la ayuda psicológica a la gimnasia y el yoga; transitó entre los cursos de cocina y los viajes programados para adultos en busca de su yo interno más allá del concreto y el asfalto, en los campos de tonalidades verdes y parduscas, las montañas teñidas de blanco eterno, coronadas por picos de nieve que parecían el solideo papal y los lagos de aguas oscuras, insondables y misteriosas. Creyó, o al menos así se lo aconsejaron, que la solución estaba en la distancia, en marcarla y definirla con claridad y precisión, pero sin dejar un espacio libre que permitiera el paso del recuerdo y con éste, el retorno de los fantasmas que la atribulaban perturbando su existencia, haciéndola tan vulnerable como fútil. De poco o nada servían los consejos de sus familiares, las palmadas amistosas en la espalda que le decían “sigue adelante sin mirar atrás” y las sentencias admonitorias que concluían en la convicción religiosa de que todo lo que sucede es, inevitablemente, voluntad divina.
-No puede haber un dios. No hay Dios. Lamentó convencida y, sin pensarlo, de un modo instintivo, volteó a su derecha y se detuvo en un pequeño piano.
Enseguida, su memoria se llenó de melodías que le resultaban desconocidas hasta que se abrió el archivo reservado para Bach. La Cantata BWV 140 hizo el resto. Sus acordes fluían en el éter del departamento, las notas se deslizaban e impregnaban las paredes sin que Wanda pudiera evitarlo y una terrible sensación de vacío tomó por asalto las últimas trincheras de su resistencia al dolor. Lo había intentado, le quedaba aquel consejo de algún libro de autoayuda recomendado por una amiga presta a redimir sus lagunas emocionales. “Es importante que asumas la pena para procesarla y continuar. Simplemente continuar”, había escrito el autor, un tal Fox, o algo por el estilo. Pero no funcionaba; nada sofocaba el incendio que se había desatado, con toda su furia, en el alma. El problema era, entre otros, que ya no podía llorar; había agotado todas las existencias posibles, incluso la reserva, y pasó de la impotencia al dolor y de éste a un odio irrefrenable contra ella misma. Se vio, sin pretenderlo, en un espejo que le devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Lo que había sido quedaba ahora como secreto de inventario y no quería, ni por asomo, que se leyera en su rostro.
-Si tan siquiera pudieses evitarlo-le dijo a la mujer del espejo-Si tan sólo tuvieras una oportunidad.
No hubo respuesta, aunque ya la sabía. De hecho, había luchado contra ésta con persistencia, analizando cada una de las posibilidades, estudiando las aristas del asunto en cuestión, situándose en el eje, justo en el momento oportuno y preciso para evitar el desastre que había cambiado su vida para siempre. Wanda dio un paso al frente y luego otro hasta aproximarse a la puerta que daba al balcón. Sí, ese maldito balcón. Con una mano temblorosa, giró el pomo y abrió la puerta. El aire del altiplano abofeteó su rostro de izquierda a derecha y estuvo a punto de perder el equilibrio. Sin embargo, se incorporó aferrándose a la barda, echó un vistazo alrededor y sintió que todo daba vueltas, en un tiovivo esquizofrénico. Probablemente, estaba a punto de perder la razón sino la había perdido ya y nadie, por lo visto, podía reprochárselo. Tampoco ella lo hubiera permitido porque la culpa siempre es personal; se trata de una pugna constante con uno mismo y las circunstancias que lo envuelven hasta la asfixia.
Así, ahogada, se sentía Wanda, mientras su memoria reproducía la voz del pequeño pianista deseándole feliz cumpleaños. Enrique había cumplido diez años y sus profesores lo consideraban un niño prodigio porque poseía un incuestionable talento para la música aunque padecía de mareos y vómitos debido a un síndrome desconocido para la ciencia. Sus padres habían visitado a especialistas de todo el país sin hallar una respuesta. Cuando Matías le dijo a Wanda que ya no era posible reconducir su matrimonio porque el amor que había entre ellos había desaparecido en la nebulosa del tedio y la costumbre, ella dejó su empleo y se consagró a cuidar y educar a Enrique. Entonces, se preguntaba con cruel insistencia, en qué había fallado.
Wanda halló la respuesta en la acera. A pesar del tiempo transcurrido desde el fatal accidente, siempre volvía a la misma escena: un golpe seco, definitivo, una vecina, la dueña del colmado, dando alaridos pidiendo una ambulancia, el chófer de un camión de reparto con los brazos en alto, clamando al Cielo por un milagro y un puñado de escolares corriendo asustados hacia la nada y ella, en la cocina, dejando que se quemara el almuerzo para ver a qué se debía ese alboroto. Lo supo un minuto después, desde aquel mismo lugar fatídico donde, según la policía, su hijo había perdido el equilibrio precipitándose siete pisos al vacío. Lo peor fue, sin duda, presentarse en comisaría a prestar declaración para descartar cualquier posible implicación en el hecho, porque “cosas más raras suceden en estos tiempos” y, de paso, confirmar que había sido un “terrible accidente”.
“Sólo queda un camino posible a la redención”, se planteó Wanda poniéndose de puntillas, apoyando las manos firmemente en la barda, calculando el tiempo que tardaría en morir cayendo desde aquella altura. Pensó, por un instante, que cabía la posibilidad de quedar herida de gravedad, incluso tetrapléjica. Como fuere aún estaría con vida y la pesadilla continuaría atormentándola porque sobrevivir al infierno no era una alternativa. Entonces algo la contuvo, quizás el miedo, pero no era un temor a morir; era una fuerza interna que frenaba su impulso. “No hay dios”, se dijo alejándose definitivamente de la religión que “tutela la voluntad de los seres humanos” como decía un compañero de universidad que había hecho de la rebeldía una bandera de libertad. Se trataba de una mujer detrás de un cochecito de bebé que intentaba cruzar la calle surcada por vehículos que iban y venían. Wanda advirtió preocupación en su rostro pero al mismo tiempo una admirable serenidad, la misma que la llevó a alzar la mirada hacia Wanda y sonreírle con dulzura para que ella, a punto de cometer un error imperdonable, asumiera que la vida es el mejor homenaje a la muerte.
///



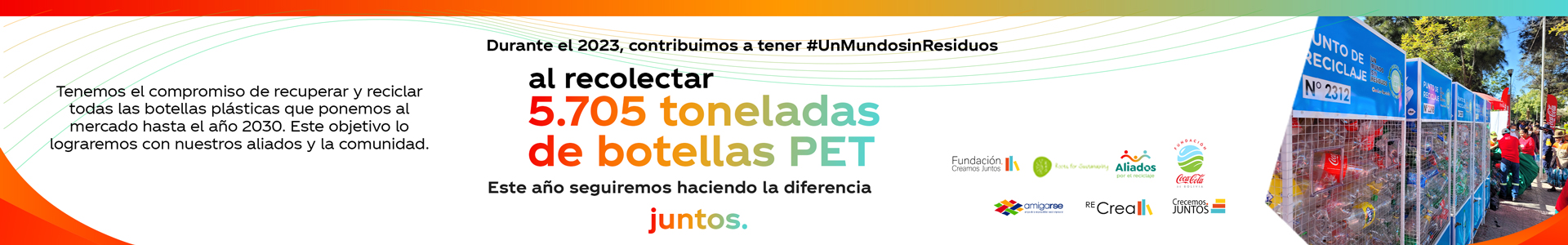














.jpg)






